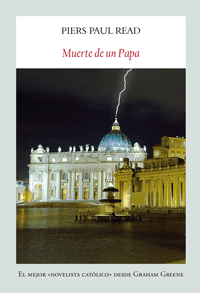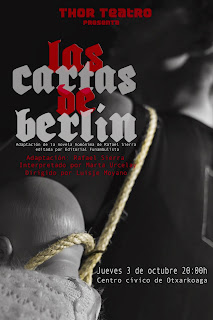"La segunda Lady Chatterley" en Sonograma Magazine y en el Diari de Tarragona

Creo recordar que la primera edición de Lady Chatterley’s Lover traducida al español fue el año 1946 (Buenos Aires). La novela más famosa y provocadora de David Herbert Lawrence (1885-1930) llegó a España, después de los largos años de la censura de la dictadura, el año 1976. La relación entre un obrero y una mujer de clase alta con descripciones muy explicitas al sexo se publicó en tres versiones y el escándalo que provocó esta feroz crítica a la hipocresía social sobre el sexo marcó la vida del escritor británico, para bien y para mal. Esta narración fue redactada tres veces; hay pues tres versiones de Lady Chatterley’s Lover. La editorial Funambulista publica, ahora, la segunda versión de esta novela erótica que fue escrita en la primavera de 1927. Juan Max Lacruz Bassols, traductor i presentador de la nota de la presente edición, puntualiza algunos aspectos diferenciales respecto a la primera versión. El personaje más diferente es el guardabosque de la casa familia...