Avance editorial del libro que se publicará en septiembre: «Y LA MORTAL BELLEZA DE LA GLORIA», de Javier Ruiz Martín
Y LA MORTAL BELLEZA DE LA GLORIA
Vida e infortunios del capitán Francisco de Cuéllar
LIBRO PRIMERO
Año 1568SE FORJA UN ESPÍRITU
I
Por causa del miedo y la superstición, nadie osaba hablar de locura, mas todos pensaban en ella. Don Lucas se estaba esforzando para no mencionarla en su homilía, pero en una ocasión se le escapó y los vecinos de Magán, presentes sin excepciones en la iglesia, sintieron una morbosa curiosidad ante el inesperado descuido de su párroco.
Hacía mucho calor, y en los bancos
de madera de pino traídos del aserradero de Toledo durante el último invierno
el olor a sudor se volvía insoportable porque el sermón se alargaba más de lo
habitual debido a la trágica circunstancia de que el joven príncipe Carlos, el
loco, había muerto.
La voz del cura no se oía bien con el
constante tañido de las campanas lejanas, los llantos y suspiros de las mujeres
y las exclamaciones que secundaban las reflexiones contenidas en la prédica.
En el primer banco estaban sentados los
alcaldes, los regidores, el alguacil y el escribano. Entre ellos destacaba la
figura grave y seca de Juan Bautista de Chinchilla, el único hidalgo del
pueblo, que iba vestido de un negro terciopelo raído que parecía la piel de un
perro sarnoso. Las cuatro cofradías de Magán se habían disputado el siguiente
banco, pues todos querían estar lo más cerca posible del altar durante la
celebración de la misa. Las cofradías de la Concepción de Nuestra Señora y la
de san Andrés habían ganado la batalla, y sus más ínclitos representantes
llenaban el segundo banco, con gesto contrito y cierto aire de triunfo. Los miembros
importantes de las otras dos se hallaban en el tercer banco, y miraban con recelo
y un poco de odio a los que estaban en el segundo, porque sabían que, en
definitiva, el privilegio de ocupar ese sitio en la iglesia se sustentaba en
las rentas de sus respectivas cofradías, que triplicaban las suyas. El resto de
vecinos se amontonaban en los otros bancos. Algunos permanecían de pie, y
varios niños se habían sentado en el suelo, muy cerca de las reliquias de san
Marcelo, el papa mártir, que el cura
había colocado hacía pocos días junto a la urna que contenía un pedazo
de piedra de la tumba de Cristo. Todos estaban impacientes por que terminara la
predicación y don Lucas iniciara el ritual de la consagración de la hostia para
comulgar.
El dolor por Carlos era sincero, ya que
había sido bastante querido, y también lo era su padre; aunque los rumores
acerca de la extraña muerte del príncipe comenzaban a extenderse como bandadas
de pájaros enlutados por los cielos de España y ensombrecían la conciencia de
Felipe II, que apenas había conseguido dormir desde que su hijo pasara al purgatorio
en virtud de sus actos terrenales, tan reprobados en la Corte.
Don Lucas terminó el sermón, alzó la hostia
y los feligreses se arrodillaron. Solo llenaban el silencio las insistentes
campanadas de las iglesias de Mocejón, Olías, Villaseca y tal vez las de
Villaluenga. La Sagra entera lloraba por el príncipe Carlos.
Leonor se inquietaba siempre que acudía a
misa, porque sabía que muchos ojos la observaban para comprobar si comulgaba.
De niña, viviendo con sus padres en Alcalá de Henares, comprendió la necesidad
de demostrar de puertas afuera que era una auténtica cristiana. «Pero de
puertas adentro —le había dicho un día su padre— lo que hagamos solo es asunto
nuestro». Leonor recordaba ahora las palabras de su padre, inspiradas por la
voluntad de sobrevivir en un mundo hostil; así pues dejó el banco y se metió en
la fila de comulgantes que avanzaba hacia el altar. Cuando llegó su turno abrió
la boca, y don Lucas posó el cuerpo blanco y redondo de Cristo sobre su lengua.
Leonor se volvió y buscó su hueco en el banco, pero no se pudo sentar porque
estaba ocupado; entonces se fue hacia el fondo de la iglesia, donde se hallaba
su hijo Francisco, sentado en el suelo con los otros niños. Leonor se
arrodilló, como los demás fieles, y esperó la bendición.
En el
camino que llevaba a la ermita dedicada a la Concepción de Nuestra Señora la
Virgen María, unos cuantos penitentes avanzaban de rodillas, bajo el espantoso
sol del mediodía. Querían implorar a la hermosa talla de madera de roble que
intercediera ante Dios, con el fin de sacar lo antes posible a Carlos del purgatorio.
De todos eran conocidos los pecados del príncipe, siendo el más terrible de
ellos su impulso parricida movido por la desesperación y el resentimiento.
Los vecinos que salían de la iglesia se
iban incorporando a esta penitencia. Los niños hacían lo que hacían sus
mayores. Don Lucas se aproximaba a los más ancianos y achacosos y les explicaba
que no había obligación para ellos, pues con el sacrificio de los jóvenes, y
sobre todo de los niños, la Virgen se iba a sentir más que satisfecha.
Leonor agarró con decisión la mano de su
hijo, tiró de él y le obligó a arrodillarse en el suelo pedregoso. Se arrodilló
ella también y juntos se dirigieron despacio hacia la ermita.
Cuando habían recorrido gran parte del
camino oyeron el ruido de unos cascos y luego vieron pasar a don Lucas montado
en su burra, muy cerca de ellos. Enseguida llegó el cura a la ermita, buscó la
sombra de un arbolillo, y, abanicándose, esperó a todos los penitentes. A
medida que estos iban saliendo del camino, el cura les miraba con afecto y les
ayudaba a levantarse. Fue contando para sí a cada uno de ellos y recordando sus
nombres y apellidos, y cuando alcanzó la cifra de ciento ochenta y ya nadie
quedaba para entrar en la ermita excepto él, miró al cielo y dio gracias al
Señor porque la lumbre del amor al prójimo seguía encendida en los corazones de
todos los vecinos de Magán. Después atravesó el umbral sagrado, subió al
pequeño altar y comenzó la segunda misa del día por la salvación del alma del
príncipe Carlos.
Francisco tenía en la rodilla izquierda una
herida que no se cerraba. Leonor la limpiaba todos los días con agua, la secaba
con cuidado y después le aplicaba un aceite que Prisca, la curandera, había
preparado. El niño se había hecho este corte con un canto afilado del camino,
el día de la penitencia por el príncipe, cuando estaba a punto de llegar con su
madre a la ermita. Un líquido encarnado manchaba ahora el vendaje. Francisco se
quejó cuando Leonor empezó a quitárselo para hacerle la cura.
—Si te oyera tu padre —dijo
Leonor mientras manipulaba la venda. La herida quedó al descubierto—.
Parece que el ungüento de Prisca no está haciendo efecto.
Cuando
Francisco oyó a su madre, se asustó y dobló la pierna. Pero ella se la volvió a
estirar con cariño.
—No
te preocupes; estas heridas tardan en curarse. Seguiremos unos días más con el
aceite.
—¿Qué
hacemos si no se cura, mamá?
—Ya
pensaré en algo. Tú procura no hacer salvajadas, sobre todo nada de trepar
árboles y paredes. Y si el bruto de Anacleto te obliga a hacerlo, me lo dices y
me las entenderé yo con él.
Anacleto
era el hijo del alguacil de Magán, y de nacimiento le faltaba el brazo derecho.
Tenía una fuerza descomunal que le permitía escalar por cualquier sitio con su
único brazo. Un día que Prisca, la curandera, le vio subir por una pared de la
iglesia como si fuera una araña, dijo:
—Este
muchacho está endemoniado.
Los
vecinos que oyeron a la curandera cogieron miedo y prohibieron a sus hijos que
fueran detrás del Endemoniado. A los pocos días, solo tres o cuatro niños le
seguían y jugaban con él, pero, con el tiempo, no le quedó más que un acompañante:
Francisco.
Sin embargo, la inteligencia de Anacleto no
era corta aunque lo pareciera. Era capaz de comprender y valorar la fidelidad
de Francisco. Cuando le proponía que participara en uno de sus juegos
temerarios y le veía indeciso, siempre
le decía:
—Anda,
Cuéllar, que nos vamos a divertir.
Francisco
admiraba mucho a Anacleto, el Endemoniado, pero no sabía bien por qué; tal vez
por su fuerza, o por su terrible apodo, que no era para tomárselo a broma, pues
podría traer problemas a sus padres. La diferencia de edad entre los dos niños
era pequeña, y considerable la de tamaño. Francisco había cumplido diez años
unos días antes de la muerte del príncipe Carlos, y Anacleto, el Endemoniado,
tenía ya doce, y una sombra de barba empezaba a extenderse por sus facciones
infantiles, tempranamente endurecidas por el callado sufrimiento que le causaba
su defecto.
Una noche Francisco se acostó tiritando,
aunque hacía calor. Al poco de dormirse se despertó con una fuerte calentura.
Leonor, alarmada, metió seis paños de Segovia en un cubo de agua fría, después
los escurrió, los plegó y se los puso a su hijo en la frente, en el pecho, en
los brazos y en las piernas. A la luz de la vela de sebo vio que la rodilla
dañada tenía una mancha que invadía el muslo. Leonor la palpó con cuidado y Francisco dio un respingo. Los paños se
secaban muy rápido y había que mojarlos sin descanso. Leonor abrió más las
ventanas de la casa para que le entrara algo de fresco al niño, pero esa noche
de agosto era muy calurosa; solo quedaba esperar con paciencia la llegada de la
madrugada, cuando los vientos de la llanura abrasada por el sol empezaban a
removerse y se metían en las casas, que parecían hornos. Los vecinos que tenían
la suerte de vivir en casas con ventanas orientadas hacia el monte podían dormir
mejor durante las tórridas noches de verano. Pero la casa de la familia Cuéllar
estaba encajonada en otras tres. Para entrar en ella había que meterse en un
estrecho callejón maloliente donde meaban los perros y los gatos. Las dos
únicas ventanas que tenía esta casa daban a un patio de vecinos: allí se
acumulaban las basuras y anidaban las ratas. Cada cierto tiempo Leonor limpiaba
este patio, y el mal olor y las ratas desaparecían. Sin embargo, a los pocos
días empezaban a aparecer otra vez los desperdicios que los vecinos de las
casas adyacentes tiraban desde sus ventanas, y entonces las ratas regresaban.
Todos estos vecinos eran lindos o
cristianos viejos, o eso decían ellos, y como carecían de estatutos de limpieza
de sangre que lo acreditaran, recurrían a esta clase de desprecio hacia quienes
tenían una ascendencia sospechosa.
Leonor se acostó en el jergón y acarició el
cabello a su hijo. Lo tenía muy negro, como su padre. Eran también muy morenas las
otras tres hijas que tuvo y que apenas llegaron al año de vida. Vinieron al
mundo muy seguidas, y la muerte se las había llevado una detrás de otra sin
piedad. El último en nacer fue Francisco, que había logrado sobrevivir a las
dos cortas epidemias de peste que golpearon Madrid y muchos pueblos de Toledo
en los últimos siete años. Leonor amaba a este hijo más que a su propia vida, y,
mientras acariciaba ahora su pelo sudoroso, imploraba a Dios para que le
quitara la calentura y curase la herida de su rodilla. La noche avanzaba, pero
no corría el aire. El olor a podrido entraba por la ventana. Leonor se acercó
más a Francisco, tomó su cabeza, la
recostó con ternura sobre sus pechos y le cantó, como hacía siempre que el miedo
y la incertidumbre rondaban. Ah, se sentía culpable por haberle obligado a ir
de rodillas hasta la ermita. Pero lo hizo por él, porque no quería que creciera
infeliz, acosado por el vilipendio y la constante amenaza de la denuncia.
Pensando en estas cosas, se quedó dormida.
Cuando amaneció, Francisco tenía la pierna
muy hinchada y la calentura persistía. Leonor le ofreció pan y aguapié, pero el
niño no quiso comer nada.
Sonaban las campanas de la iglesia llamando
a la misa del domingo. Leonor se lavó la cara y las manos, se arregló el
hermoso cabello y lo cubrió con un pañuelo, se alisó la camisa, se recompuso la
faldilla y el delantal y dijo:
—Marcho
a misa. Después me iré a buscar a Prisca, la curandera. Tú no te levantes. Si
tienes sed, aquí está el aguapié.
—¿Me
voy a morir, mamá? —preguntó Francisco. Leonor le besó en la frente y cogió su
mano.
—Tú
eres más fuerte que tu amigo Anacleto —le dijo—. Duérmete, que vuelvo enseguida.
Poco
después de quedarse solo, Francisco sintió hambre y se comió el pan. Luego se
durmió. Pasado un rato, cuando abrió los ojos, vio la ancha sonrisa de Anacleto,
el Endemoniado.
—Qué
haces ahí tirado como un mendigo. Anda, sal del jergón y vente al prado de
Majatual.
—No
te oí entrar —dijo Francisco.
—¡Cómo
me ibas a oír, si estabas roncando que parecías un mulo!
—Anoche
dormí poco. Mira cómo tengo la pierna.
Anacleto
echó un vistazo a la pierna hinchada de su amigo. Una expresión divertida transformó
su rostro.
—Tendría
gracia que te la tuvieran que cortar. Entonces seríamos el cojo y el manco.
¡Menuda pareja!
Francisco
se incorporó y recostó la espalda en la pared. El calor, a esa hora de la
mañana, era ya sofocante. Por las ventanas abiertas de la casa entraba el olor
a podrido del patio. Anacleto se acuclilló, cogió el vaso y bebió un poco de
aguapié. Francisco le miraba el brazo hercúleo, cubierto por un vello oscuro y
rizado. Intentó imaginar el otro brazo ocupando su lugar en el cuerpo de su
amigo; siempre le había fascinado a Francisco ese brazo inexistente que, de
algún modo, parecía existir. Había algo en Anacleto, el Endemoniado, que le
impresionaba.
—Bebe
un poco, que te sentará bien –dijo Anacleto, ofreciéndole el vaso. Francisco bebió
y se secó los labios con un borde del jergón. Tenía los ojos cansados y le dolían
las sienes. Apoyó la cabeza en la pared.
Anacleto,
el Endemoniado, observó de nuevo la pierna de Francisco, y pensó que tenía un
aspecto muy malo, pero esta vez no quiso embromarle. Se sentó a su lado, con la
intención de contarle una de sus divertidas historias para animarle, pero vio
que el otro se estaba quedando dormido, y él también se recostó en la pared, y
cerró los ojos.
—Oye,
¿no deberías estar en misa? —le preguntó de pronto Francisco.
—¿Pero
tú no estabas dormido? —respondió Anacleto, con los ojos todavía cerrados.
—No
dormía, pensaba.
Anacleto
abrió los ojos, miró a su amigo y dijo:
—No
pienses mucho las cosas, no es bueno.
—Sea
bueno o malo, las pienso —afirmó Francisco.
—Y
en qué piensas, amigo.
—En
que mi madre tiene miedo. Ella cree que yo no me entero, pero lo veo.
—Es
normal tener miedo alguna vez, a todos nos pasa —dijo Anacleto.
—Pero
es que mi madre tiene miedo siempre, ¿lo entiendes?, siempre. Se levanta con
miedo, se acuesta con miedo, come con miedo. Tiene miedo por mí, y por mi
padre, que se pasa la vida viajando, y por mis abuelos, que viven en Tánger también
con miedo —explicó Francisco—. ¿Sabes una cosa? Yo no quiero vivir con miedo,
quiero ser como vosotros –confesó.
—¿Como
nosotros?
—Sí,
un lindo de la cabeza a los pies, si
es que conservo los dos, como toda la gente del pueblo, como tú.
—¡Como
yo! —exclamó Anacleto, el Endemoniado—. Si tú supieras. Mi vida está llena de
sufrimiento.
—Pero
no tienes miedo, Anacleto, y eso es lo que importa.
—Tú
tampoco, amigo Cuéllar, aunque no lo creas.
Durante la celebración de la misa Leonor,
sentada en uno de los bancos de atrás de la iglesia, observó que Prisca, la
curandera, no estaba. Sentía angustia por haber dejado al niño solo en casa,
con esa calentura y la pierna tan mal.
Don Lucas tenía prisa porque debía marcharse
para oficiar también la misa de Mocejón, pues el padre Antonio Prieto, su
párroco, había fallecido repentinamente, según le comunicaron la noche del
sábado a través de un correo urgente enviado por el concejo del pueblo vecino.
Don Lucas estaba de mal humor; le gustaba mucho hacer largas homilías que
preparaba especialmente para la más importante misa de la semana. Aunque tenía
un amplio repertorio de sermones guardados en el cajón de su despacho para cada
ocasión y los casos de apuro, que iba variando según le conviniera, durante la
noche del sábado había estado reflexionando acerca del amor conyugal, y había
escrito de un tirón un bello y novedoso sermón en el que ponía como ejemplos de
sagradas uniones matrimoniales a los reyes de los reinos de España desde épocas
remotas, y llegaba hasta los reyes actuales, Felipe II y su esposa Isabel de Valois.
También había incluido don Lucas, como paradigma del matrimonio cristiano, a
sus propios padres para rematar tan trascendental cuestión. Pero ahora, en la iglesia,
tuvo que reducir mucho esta homilía debido a las circunstancias. En cuanto
terminó el sermón, don Lucas celebró la Eucaristía con una rapidez poco usual,
dio la bendición y despareció como un espectro, dejando a los vecinos del
pueblo con la hostia deshaciéndose todavía en la boca. Fuera, junto a la puerta de la iglesia, tenía el párroco
preparada la burra; montó a horcajadas, arreó al animal y se dirigió hacia el
camino de Mocejón. Muchos niños le siguieron hasta las afueras de Magán y le
desearon que pasara un buen día. El cura hizo el símbolo de la cruz sobre sus
cabezas y se alejó imponiendo a la burra un trote impaciente porque veía que
era muy tarde, pues el sol estaba ya alto.
Al salir de la iglesia Leonor fue en busca
de Prisca, la curandera. Atravesó la plaza, pasó cerca de la casa del cabildo y
concejo y se metió por el camino de la poza. A lo lejos se extendía el prado de
Majolías, reseco y agrietado por la sequía. Prisca vivía en la última casa del
camino. Había levantado una cerca para
que no se le escaparan las gallinas, pero no le servía de mucho porque estas
salían a su antojo por debajo de las maderas y se desperdigaban por el prado,
aunque siempre regresaban al corral cuando su dueña les echaba la comida.
Leonor franqueó la cerca y llamó a la puerta de Prisca, pero nadie le abrió.
Volvió a llamar y aguardó un rato. Nada. Entonces gritó:
—¡Hola!
Unos
vecinos se asomaron por las ventanas de sus casas para curiosear. En ese
momento Prisca, la curandera, abría la puerta y Leonor entraba en la casa.
Francisco y Anacleto dormitaban recostados
en la pared cuando llegaron Leonor y la curandera. Lo primero que esta hizo fue
examinar la pierna hinchada y la herida; después abrió la caja que traía
consigo y sacó un frasco que contenía un
líquido verde que extendió por la pierna de Francisco, desde la ingle hasta el
pie. Luego encendió el fuego y calentó en un puchero un preparado de hierbas de
un olor tan intenso que durante un tiempo aplacó la pestilencia que venía del
patio. La curandera vomitó dentro del puchero y removió el contenido hasta
convertirlo en una pasta que empezaba a oler peor que el patio; retiró el puchero
del fuego y, sosteniéndolo por el asa, lo dejó en el suelo, al lado de
Francisco.
—Lo
que voy a hacer ahora te va a doler, porque la pasta está abrasando —dijo
Prisca—, pero, en cuanto esta se enfríe, empezarás a sentir alivio en la
pierna, ya verás.
La
curandera cogió de nuevo el puchero y vació lentamente casi todo su contenido
en la pierna hinchada. A Francisco se le saltaron las lágrimas, pero no se
quejó. Leonor lloraba y miraba a su hijo, y Anacleto, el Endemoniado, daba
vueltas alrededor de la habitación como una bestia acorralada. Sufría por su
amigo.
—¡Endemoniado,
así no ayudas! ¡Te sientas de una vez o te largas! —le regañó Prisca.
—Vale
–musitó Anacleto, y se sentó.
—Conviene
deshacerse de esto —dijo la curandera, señalando el preparado sobrante—, porque,
si se enfría, el puchero se echará a perder.
Leonor
cogió el puchero todavía caliente, se acercó a la ventana y arrojó el preparado
al patio.
—Ahora
esta pierna hay que envolverla bien —dijo Prisca, la curandera—. Necesito
trapos.
Leonor
abrió el cajón de una cómoda y sacó todos los paños de Segovia que tenía. Eran
parte del ajuar que trajo cuando se casó. Eso había y poco más, porque entonces
sus padres tenían todos los bienes confiscados por el Santo Oficio, y la dote
que estos pudieron preparar para su hija se vio muy mermada debido a esta circunstancia.
Prisca, la curandera, cogió los paños y con
ellos envolvió la pierna de Francisco. Hizo varios nudos para que no se cayeran
y dijo:
—Ya
está, niño. Durante tres días con sus noches habrás de estar muy quietecito. Al
cuarto día vendré a ver tu pierna. También tienes que beberte esto —le dio un
vaso con un brebaje tinto—. Empieza ahora mismo. Te tiene que durar hasta el
miércoles. Sentirás que la calentura se va y que la pierna te duele menos. Ah,
y repite cada día estas palabras que te voy a decir al oído, son para reforzar
los efectos de la pócima.
La
curandera aproximó su boca a la oreja de Francisco y dijo algo que solo él oyó.
Anacleto miraba con curiosidad, y Leonor, esperanzada.
Prisca, la curandera, cogió su caja y se
puso en pie. Leonor sacó un real.
—Guárdate
eso. Con que me des un trozo de pan para recuperar lo que he echado por mi boca
en ese puchero, me sentiré pagada.
Dijo
la curandera, y recibió el pan de Leonor. Masticándolo, se marchó.
*************************
A los tres días la calentura había cedido,
y, al cuarto, volvió Prisca para oler la pierna de Francisco.
—Ya
no tienes calentura, y la pierna huele mal. ¿Rezas las palabras que te dije?
—Sí,
las rezo.
—Volveré
dentro de once días.
Leonor
le ofreció de nuevo el real, pero Prisca no quiso cogerlo.
Pasados los once días se presentó Prisca,
la curandera, con un martillo en casa de Leonor. Desató los nudos que había hecho,
retiró los paños de la pierna y con el martillo rompió el preparado, que se
había endurecido como si fuera una coraza después de tanto tiempo. Lavó la pierna
con agua y observó la cicatriz de la rodilla.
—La
herida se ha cerrado y ya no hay hinchazón. Veo que me has hecho caso y has rezado
—dijo.
Leonor
insistió a la curandera en que aceptara el real, pero esta no quería.
—Me
pagaste el otro día con el pan. Hoy estoy más que pagada porque tu hijo se ha
curado.
Leonor
la besó en la frente.
CONTINUARÁ...
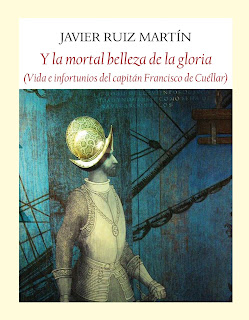



Comentarios